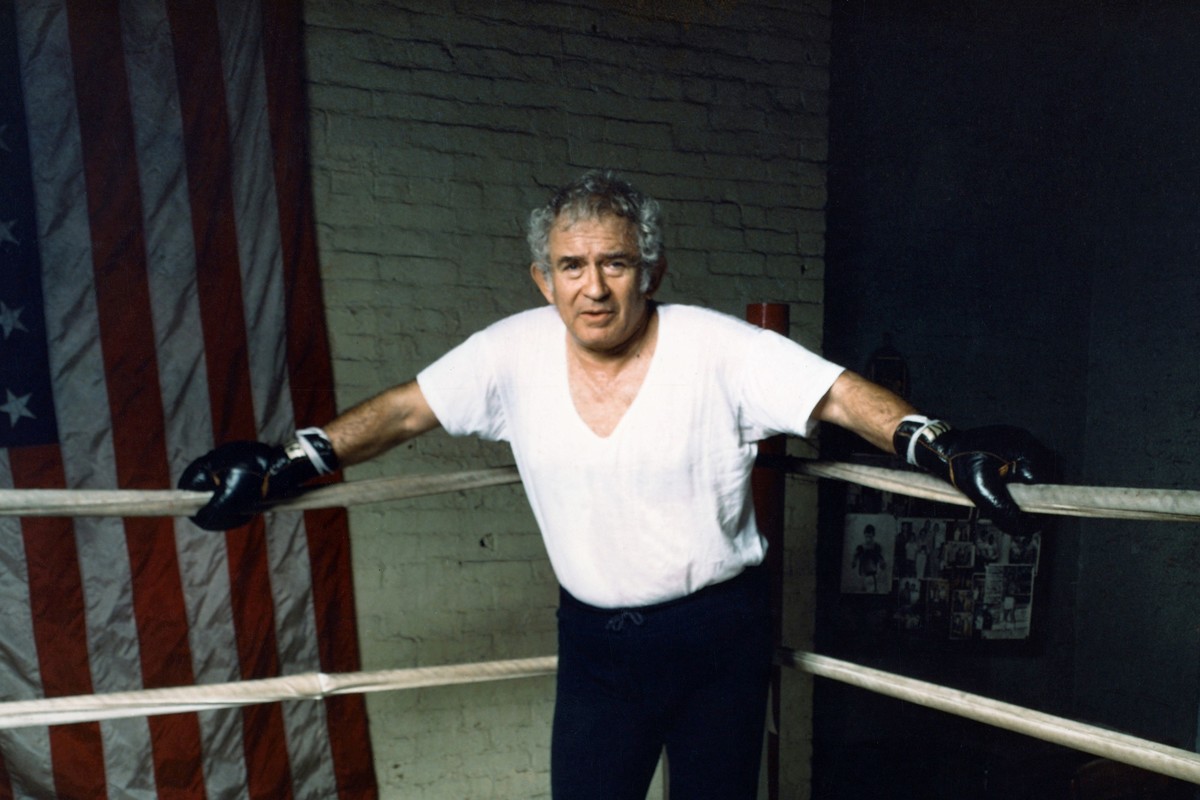Escribe Paolo de Lima
Desde el escocés Walter Scott con El pirata (1821), pasando por El Rover Rojo (1827) del estadounidense James Fenimore Cooper, La isla del tesoro (1883) del británico Robert Louis Stevenson, hasta los ciclos novelescos del italiano Emilio Salgari con Los piratas de la Malasia (1896), El Corsario Negro (1898) y Sandokán (1900), la figura del pirata ha mantenido una presencia destacada y persistente en la literatura occidental, ya sea como bandido trágico, héroe exótico o símbolo de ambigüedad moral y resistencia. Esta herencia europea ha legado una visión romántica y contradictoria del pirata: libre pero violento, marginal pero heroico, navegante del peligro y la imaginación acuática, náufraga e isleña.
A esa misma tradición, en clave paródica, se refiere el escritor irlandés James Joyce en el episodio “Eumeo”, capítulo dieciséis de Ulises (1922), cuando introduce al marinero W. B. Murphy, un narrador jactancioso y embustero que testimonia haber sido perseguido por piratas y visto caníbales en el Perú comiéndose el hígado crudo de un caballo. Su historial fabulador abarca múltiples mares –el Mar Rojo, el Mar Negro, los Dardanelos, China, América del Sur– y reproduce todos los tópicos del aventurero colonial. En su delirante relato –desmentido por una simple tarjeta postal–, Murphy funciona como una crítica irónica al discurso imperial y a la figura del explorador blanco, desmontando con humor corrosivo la mitología heroica de las grandes gestas marítimas y sus supuestos descubrimientos en tierras “salvajes”.
En esa doble línea –entre la evocación intertextual y la desmitificación crítica– se inscribe Piratas en el Amazonas (La Fonda Editorial, 2025), la más reciente novela del narrador peruano nacido en Madrid, Gabriel Arriarán (1976), que traslada la figura del pirata al presente sudamericano y la reinventa a bordo de los barcos turísticos que surcan el río Amazonas. Aquí, los piratas más que buscar tesoros enterrados operan en redes criminales, acechan a viajeros desprevenidos y emergen entre los pliegues de la economía informal, el fervor religioso y los circuitos del narcotráfico. Así pues, con el correr de los años, estos asaltantes marinos han mutado: de los mares del Caribe a los anchos ríos del capitalismo tardío, del loro en el hombro al FAL y el M50 bajo la chaqueta.
La novela se abre con un epígrafe de Robert Louis Stevenson: “Sabía cómo era un bucanero”. Lejos de ser un adorno gratuito, la cita invoca una figura ambigua y fronteriza. El bucanero no era exactamente un pirata –fuera de la ley– ni un corsario en sentido estricto –es decir, aquel que contaba con autorización estatal para atacar embarcaciones enemigas–, sino un personaje que operaba en los márgenes del orden imperial, oscilando entre lo permitido y lo ilícito. Este gesto inicial marca el tono de una travesía que, si bien anclada en el presente, dialoga todo el tiempo con la memoria de su propia biografía y del imaginario literario que la atraviesa. El protagonista –identificado simplemente como el Profe, una figura que remite a la autoridad del saber desplazada en este territorio, y que se define como “defensor implacable” de su soledad “tanto como un maniático de la limpieza y el orden”– llega a Leticia, en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, invitado por una colega que conoció en Londres. Ella, ahora jefa del departamento de filosofía política en la Universidad del Estado del Amazonas, le propone dictar una conferencia sobre la influencia del pensador italiano Giorgio Agamben en la obra del narrador chileno Roberto Bolaño. El desvío intelectual pronto se verá eclipsado por otro tipo de experiencia: la del viaje fluvial a bordo del Gran Loretano, embarcación que tiene como cocinera a la transexual Rafaela, la inconcebible identidad nueva de un sargento de artillería del ejército peruano y cuya presencia introduce una dimensión adicional de disidencia, desplazamiento y ruptura de fronteras tradicionales. Completan la tripulación delincuentes comunes, capitanes evangélicos, drogadictos y personajes como Kristel (antes Christian), célebre por liderar una trata de niñas entre Leticia y Tabatinga.

Desde la cubierta superior del Gran Loretano, el narrador –con una hamaca ya instalada y un ejemplar en su idioma original de París era una fiesta del estadounidense Ernest Hemingway entre las manos– intenta entregarse a la lectura, pero la selva, como la del africano río Congo en El corazón de las tinieblas del polaco Joseph Conrad, no tarda en desbordar el texto. Conoce a Richard, un joven local que se convierte en guía informal, traductor espontáneo y mediador cultural. A través de él, se interna no solo en la geografía del río, sino también en las tramas humanas que lo bordean: desde el espectro del fervor religioso –personificado en los Israelitas del Nuevo Pacto Universal, evangelistas liderados por Ezequiel Ataucusi asentados en el poblado de Nueva Jerusalén– hasta los mecanismos del tráfico ilegal y la cocaína, que pronto revelan la presencia de una banda criminal conocida como Los Gallos. El capo de esta banda es Isauro Porras Dos Santos, alias “el Gallero”, cuya historia personal se vincula a los años de esplendor del Cartel de Medellín y del narcotraficante Pablo Escobar. Su poder y su caída –es asesinado “de dieciocho plomazos”– forman parte del trasfondo brutal de esta selva contemporánea. Richard, el joven que hace de mediador, resulta ser en realidad Jair Ardela Michihue, “el pirata más pedido del Trapecio Amazónico” y asesino del Gallero.
Lejos del exotismo superficial, Arriarán construye una atmósfera tensa y opresiva, donde el suspenso no proviene tanto del peligro físico como de una sensación de extravío moral. El protagonista, que en un inicio se reconocía como un Marlow posmoderno (“era imposible no sentirme un poco como Marlowe en El corazón de las tinieblas”), se ve progresivamente arrastrado por los remolinos éticos del entorno. La alusión no es casual: Marlow, narrador del célebre relato de 1899 de Conrad, representa la conciencia incómoda del colonizador que, al internarse en el corazón del imperio, descubre su propia oscuridad. Aquí, el “Marlow posmoderno” se enfrenta a una selva ya atravesada por discursos múltiples, donde la culpa y la ironía desactivan cualquier posibilidad de redención heroica. También reflexiona irónicamente sobre su situación: “Estamos a salvo por ahora. Y puestos a salvo se me dio por dar a Richard una cátedra rápida sobre Agamben, el estado de naturaleza y de excepción que se vivía en el Trapecio Amazónico”, una cita que más adelante será retomada para profundizar en la lectura política de la novela.
Piratas en el Amazonas se ambienta en abril de 2019, cuando el expresidente aprista Alan García se suicida. Ese contexto de la política peruana se filtra como ruido de fondo en parte de la trama. La piratería aquí no es un juego de espadas y cofres enterrados, sino una forma renovada de violencia sistémica, articulada entre la corrupción, el abandono estatal y las lógicas del capital ilegal. Y sin embargo, en medio de ese naufragio, la novela no renuncia del todo a la posibilidad de una mirada crítica y melancólica, filtrada por la subjetividad de un narrador que no solo observa, sino también se expone y se deja afectar. Este registro incorpora detalles biográficos que fortalecen su verosimilitud: nacido en el Callao, recuerda los clásicos de fútbol entre el Atlético Chalaco y el Sport Boys, relatos que escuchaba de su abuelo hincha del Chalaco cuando ambos clubes eran parte habitual de la primera división. Así, el testimonio adquiere una densidad íntima que matiza el discurso general y conecta la experiencia individual con una memoria cultural más amplia.
La novela de Gabriel Arriarán se suma, de este modo, a un repertorio más actual de ficciones fluviales y fronterizas en América Latina, donde el viaje deja de ser iniciático para convertirse en síntoma. Aquí podemos evocar la densidad geográfica y moral de obras como Los pasos perdidos (1953) del cubano Alejo Carpentier, que si bien no pertenece al género de piratas, retoma su estructura simbólica: un viaje río arriba en busca de un “tesoro” que termina siendo interior y frustrado, una travesía hacia el origen que culmina en desposesión. Más recientemente, dos resonancias contemporáneas se encuentran en Lobas de mar (2003) de la cubana Zoé Valdés, que recrea las aventuras temerarias de las piratas granujillas Ann Bonny y Mary Read por el mar Caribe, y en No es un río (2020) de la argentina Selva Almada, que explora las tensiones cruzadas del trinacional río Paraná (Brasil, Paraguay, Argentina) con un control preciso de atmósfera y ecos del pasado.
A ese mismo linaje narrativo se adscriben también “La viuda Ching, pirata”, cuento del argentino Jorge Luis Borges incluido en su libro Historia universal de la infamia (1935), donde se narra la vida de una mujer que, tras el asesinato envenenado de su esposo por orden de los accionistas de una flota pirata, asume el mando de la armada con mano de hierro, establece un reglamento letal contra la desobediencia y, tras su derrota, se transforma en contrabandista de opio bajo el nombre de Brillo de la Verdadera Instrucción. La vorágine (1924) del colombiano José Eustasio Rivera completa este mapa, con su retrato implacable de la explotación cauchera y el descenso fatal hacia la selva amazónica como representación trágica de la violencia estructural.

Piratas en el Amazonas retoma ese legado: ya no como llamada romántica a la aventura, sino como señal de alerta frente a la violencia modernizada que penetra las corrientes fluviales y redefine el mito del pirata. En esta línea, continúa también la brecha iniciada por Borges y Valdés al incluir mujeres piratas, incorporando en el caso de Arriarán a piratas queer o marginales como Rafaela, la cocinera trans del Gran Loretano, o el propio Richard/Jair, guía ambiguo y finalmente asesino del Gallero. El Amazonas –como ámbito narrativo– aparece aquí menos como escenario que como catalizador de las tensiones entre saber y violencia, lenguaje y cuerpo, mito y noticia.
El libro, de ciento doce páginas y diez capítulos, culmina con un salto temporal: el narrador, ya profesor universitario y en camino a convertirse en decano, recibe una comunicación inesperada de Richard, quien le devuelve el ejemplar de Hemingway que tiempo atrás él mismo le había entregado durante el viaje por el Amazonas. En aquel entonces, el Profe –con una mezcla de ironía pedagógica y escepticismo práctico– le había dicho a Richard que si lograba leer esa novela en inglés, aprendería el idioma. La postal de regreso, con el libro leído y comprendido, lo toma por sorpresa. En ese gesto de vuelta, cargado de complicidad y revelación, el narrador reconoce algo más que el aprendizaje literal: el vínculo que se tejió en ese tránsito por el río. Por eso lo llama, con una mezcla de ironía y afecto, “el mejor alumno que he tenido”. La frase no sugiere superioridad, sino una conciencia compartida de lo que ambos atravesaron: una experiencia formativa más allá del aula –y más exactamente, en la cubierta del Gran Loretano–, donde la enseñanza fue también exposición y riesgo.
Con ese cierre y su estructura contenida, Piratas en el Amazonas ofrece una relectura del arquetipo literario con ironía, crítica y sensibilidad contemporánea. En lugar de nostalgia, ofrece relectura; en lugar de glorificar al bandido, lo desmonta. Arriarán ha escrito una novela sobria y bien calibrada, que interpela tanto a la tradición como al presente. La escena final es tan sorpresiva como literariamente eficaz: desde la ventana de su oficina en la avenida Javier Prado, el narrador ve a Richard y su grupo (Kristel, el Caimán, el Mudo “con un parche en el ojo” y su loro más), que le saludan agitando una bandera negra con calavera y tibias cruzadas. El narrador, conmovido, siente el calor de unas lágrimas corriendo por sus mejillas. Así se cierra esta novela que, sin renunciar al guiño clásico, actualiza con inteligencia narrativa una de las figuras más fascinantes de la narrativa occidental. El mapa del tesoro, como corresponde, se ha perdido: el narrador lo arrojó a la basura junto con el pantalón que llevaba cuando lo hirieron en la rodilla. Pensó que se trataba de cinco mil dólares, pero eran cincuenta millones. Final redondo con todos los ingredientes de una novela clásica de piratas.
Pero detrás de esa clausura irónica se abre otro nivel de lectura, más soterrado. Sin explicitarlo, la novela activa una interpretación crítica sobre las sociedades poscoloniales latinoamericanas: aquellas donde los viejos imperios fueron reemplazados por formas descentralizadas de saqueo, y donde la frontera no es ya entre civilización y barbarie, sino entre distintas formas de precariedad administrada. Que el mito del pirata –figura liberal por excelencia, individualista y transgresora– sea el vehículo para narrar esta violencia difusa no es un gesto inocente: Arriarán recoge una forma narrativa prestigiosa, inscrita en el canon europeo y por extensión en el mundo occidental en general, y la dobla sobre sí misma para mostrar cómo la promesa de libertad desemboca en una lógica extractiva donde la mercancía –humana, ideológica o mineral– es el verdadero tesoro. Es por eso que el Amazonas de la novela no es solo un escenario: es un archivo palpitante de contradicciones acumuladas, donde la aventura del héroe es desmontada por la repetición sin gloria de la historia. Y si el narrador sobrevive, no es porque haya vencido, sino porque ha aprendido a flotar entre las cicatrices: una bala disparada por los policías de la DEA contra los pasajeros del Gran Loretano casi le cuesta la pierna, como si el mito del pirata reclamara su tributo físico.
Esta herida de bala no es solo un giro narrativo: es una marca corporal que lo inscribe en la genealogía simbólica del pirata. Si en el imaginario clásico estos personajes portaban garfios, parches o patas de palo como trofeos de su tránsito por el peligro –cicatrices convertidas en signos de poder–, aquí la casi amputación funciona como una herida abierta, no gloriosa sino aleccionadora. La cojera latente que le queda no es el emblema de una aventura culminada, sino el resto físico de una verdad con la que no se puede caminar igual. Ha aprendido, sí, pero a fuerza de haber sido alcanzado por la violencia que observaba. Esa cojera, silenciosa y persistente, se convierte en el signo último de una iniciación invertida: en lugar de encontrar un tesoro, encuentra el costo de mirar sin ilusiones. Con ella –y solo con ella– el narrador puede regresar al otro lado del río, al mundo académico, ya no como un sobreviviente que venció, sino como alguien que supo flotar entre aguas turbias sin negar lo que lo tocó, el emblema mismo de lo real que irrumpe sin posibilidad de ser simbolizado del todo.

En este sentido, la escena ya mencionada en que, “puestos a salvo”, el narrador improvisa mentalmente una cátedra sobre Agamben, el estado de naturaleza y el estado de excepción, adquiere un valor que va más allá de la ironía o la autorreflexividad posmoderna. La referencia no es gratuita: funciona como marco conceptual para comprender el régimen político difuso que atraviesa la novela. El estado de excepción, tal como lo formula Giorgio Agamben, describe un espacio donde la legalidad se suspende para ejercer un control absoluto sobre la vida. En el contexto de las sociedades poscoloniales latinoamericanas, esa suspensión no aparece como una anomalía, sino como una forma estructural de gobierno. El Trapecio Amazónico se presenta así como una zona donde la violencia institucional, el mercado extractivo y la precariedad administrada confluyen en una forma contemporánea de excepción normalizada. Y en este marco, la figura del pirata no encarna ya una fantasía de libertad, sino una herramienta narrativa para explorar cómo ciertos mitos occidentales –de aventura, exploración, saqueo– siguen activos bajo nuevas formas, adaptados al flujo global de mercancías y cuerpos. Piratas en el Amazonas, al tensar estos discursos, desarma la épica del héroe y revela su reverso: un cuerpo herido que vuelve con más preguntas que respuestas. Ese retorno sin gloria es también una defensa de la novela como forma crítica: no para ofrecer certezas, sino para pensar desde la herida aquello que los relatos de progreso o civilización intentan suturar.