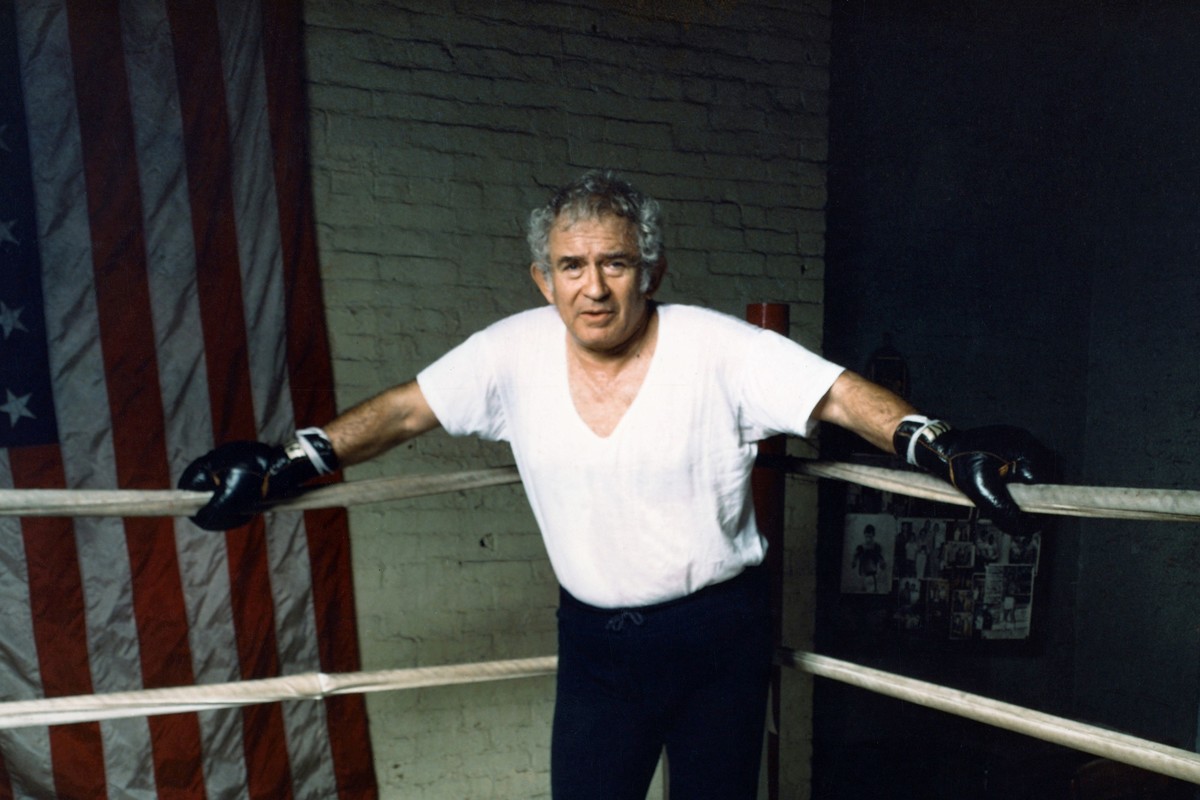Escribe Karina Miñano
Hace unas semanas, mientras preparaba un nuevo episodio de Por debajo de la pluma, apareció una pregunta que me dejó pensando: ¿y si hemos leído a Julio Cortázar incompleto? La poesía, esa zona tal vez un poco marginal en su bibliografía, se abrió ante mí como un territorio no transitado. No me refiero al narrador que desarma la cronología, ni al fabulador de cronopios, ni al arquitecto de Rayuela. Me refiero al poeta. A ese que escribió sonetos antes de aprender lo que era un endecasílabo. A ese que publicó su primer libro, Presencia, en 1938, bajo el seudónimo de Julio Denis, y que siguió escribiendo poemas, con devoción silenciosa, hasta sus últimos años.
Durante décadas, la obra lírica de Julio Cortázar quedó en segundo plano; como él mismo reconoció, «caía un poco en el vacío» (reflexión recogida en diversas entrevistas y textos). La crítica lo clasificó principalmente como prosista, y ese rótulo fue suficiente para desactivar la curiosidad sobre sus versos. No obstante, muchos años después se publicó Poesía completa (Alfaguara, 2025), una edición que reúne todos sus poemas, incluidos los publicados en vida, dispersos y otros inéditos hallados en el Fondo Daniel Devoto y María Beatriz Valle-Inclán, custodiado en la Fundación Lázaro Galdiano de Madrid. Con 824 páginas (759 dedicadas exclusivamente a poemas) y curada por Andreu Jaume, esta edición no busca solo reparar una omisión, sino proponer una lectura más profunda, desordenada y fiel del universo poético de Cortázar.
El lenguaje como fractura y búsqueda
Lo que arde en toda su poesía es una sospecha radical: la palabra ya domesticada, la palabra institucional, repetida y fosilizada, no sirve para transmitir la realidad. En su obra, el lenguaje enferma cuando se reduce a fórmula o instrumento; por eso, Cortázar abogaba por liberarlo de esa función utilitaria. Buscaba, como expresó en entrevistas y ensayos, una lengua «matinal, matricial, más habitada y más humana», una palabra con «fiebre interna y vértigo», capaz de abrir «ventanas en el muro del hombre» (expresiones que aparecen en textos como el prólogo a Pameos y meopas, así como en diversas entrevistas de la década del 70 y 80).
Esta idea está presente en buena parte de sus poemas, desde los más clásicos hasta los más fragmentarios y experimentales. Lo que vemos en sus poemas es el pensamiento profundo de Cortázar: la poesía no es adorno. Es combate. Una forma de intervenir en el mundo. Una operación filosófica, existencial, y también estética (Conversaciones con Julio Cortázar).
Incluso en sus versos más sencillos están guiados por la urgencia en nombrar lo que se resiste, tensar los límites del lenguaje, adentrarse en lo inasible, para captar lo que habitualmente queda fuera del decir.

La forma como inicio: rigor y belleza
En una primera etapa de su poesía, que me parece va entre 1938 y fines de los años 60, vemos a un Cortázar que escribe con rigor métrico, sensibilidad simbolista y una musicalidad heredada del modernismo y de Mallarmé (palabra que hace referencia sobre todo a Stéphane Mallarmé, un destacado poeta y crítico francés del siglo XIX, considerado el máximo exponente del simbolismo literario francés). Presencia contiene 43 sonetos y es, en muchos sentidos, un ejercicio de afinación poética. Pero no hay inocencia. En esos poemas ya respira la inquietud que atravesará toda su obra.
Jazz, por ejemplo, es un poema donde la música además de ser el tema se convierte en estructura. El jazz aparece como una «noche negra de los cantos», con «boca de cobre y aluminio», y su liturgia tiene raíces africanas, ancestrales. Es un poema escrito en clave rítmica, con imágenes que se mueven como saxos. Y si se dan cuenta, este poema no busca describir, busca ser simplemente música.
Jazz
Es, incierta y sutil, tras de la tela
donde un hilo de voz teje motivo
y no es, si en el oído sensitivo
encuentra sombra impar, no encuentra vela.
Qué está fuera del molde y de la escuela
en un regocijarse de nativo
-libertar de eslabones y cautivo
sonido- que una selva hurtada anhela.
Bébeme, noche negra de los cantos
con tu boca de cobre y aluminio
y hazme trizas en todos tus refranes:
yo quiero ser, contigo, uno de tantos
entregado a una música de minio
y a la liturgia ronca de tus manes.
En Claroscuro de Góngora, Cortázar rinde homenaje al genio barroco, pero no desde la solemnidad. Lo llama «oscuro sol», figura que encarna lo inaccesible. Sin intentar comprenderlo, parece entregarse a su misterio. En estos textos, el lenguaje aún obedece a la forma, y se asoma ya al abismo. El soneto es usado como trampolín.
Claroscuro de Góngora
[…]
aquel ruiseñor llora, que sospecho
que tiene otros cien mil dentro del pecho
que alternan su dolor por su garganta.
[…]
GÓNGORA
Ni cifra ni conjuro para verte
—oscuro sol no se descifra, genio
ni lis de flor confiada— en un milenio
sin el amor que ayuda a conocerte.
No senda en el azar de comprenderte
—comprenderte, quererte— ni el ingenio
de disecar al Flechador y al Genio
para alcanzar tu luz, para aprehenderte.
Entrega a ti, por ti ser y nutrirse
—gracia, color, disfrázanse en la pluma—;
cante espuma de tiempos el encanto
milagroso de un irse que es venirse
—morir, vivir, ensueños en la Suma—
y el milagro presente de tu canto.

El lenguaje se resquebraja: juego, política, rebelión
Desde fines de los 60, la poesía de Cortázar muta. Ya no hay moldes fijos. Lo poético entra en diálogo con el ensayo, el relato, la crónica. Aparece el humor, el juego, la ironía. Y con ellos, una mirada más política. Razones de la cólera, incluido en Pameos y meopas (1971), es un ejemplo. Allí la protesta no se grita: se subvierte. La poesía se convierte en un espacio para desmontar la retórica del poder, para incomodar.
El poema Zipper sonnet, publicado en Un tal Lucas (1979), juega con la estructura tradicional del soneto y la trastoca al permitir una lectura invertida que altera el sentido y las impresiones, mostrando así la multiplicidad de significados y la resistencia del lenguaje a ser clausurado. Es un poema reversible, sin centro fijo, que puede leerse tanto de arriba abajo como de abajo arriba. Este gesto es, además, un acto poético y ético: el sentido no es unívoco y el lenguaje no se entrega fácilmente, mientras que la linealidad resulta sospechosa. Lo fundamental es la posibilidad de romper la lectura esperada.
Zipper sonnet
de arriba abajo o bien de abajo arriba
este camino lleva hacia sí mismo
simulacro de cima ante el abismo
árbol que se levanta o se derriba
quien en la alterna imagen lo conciba
será el poeta de este paroxismo
en un amanecer de cataclismo
náufrago que a la arena al fin arriba
vanamente eludiendo su reflejo
antagonista de la simetría
para llegar hasta el dorado gajo
visionario amarrándose a un espejo
obstinado hacedor de la poesía
de abajo arriba o bien de arriba abajo
Este periodo es también el de los neologismos, los anagramas (Pameos y meopas), los poemas permutacionales (720 círculos) y los «sonetos in italico modo», donde inventa lenguajes ininteligibles para explorar otras formas de decir. Es importante mencionar que no se trata de excentricidades, sino del resultado natural de alguien que ya no cree en la palabra domesticada. Cortázar no quiere explicar. Quiere desmontar. Dinamitar los flancos del lenguaje, como escribió.
El negro como origen
NEGRO EL IO, (1983), es un poema que condensa muchas de sus obsesiones. El negro no es vacío, sino matriz: un lugar anterior a la forma, al nombre, a la identidad. El poema habita el color: «Toda luz en el carbón se abisma», escribe y, desde el propio título Negro el diez, Cortázar introduce un juego gráfico y sonoro que transforma diez en io, y con ello fragmenta el yo. Así, la identidad poética no se presenta de manera fija, sino dispersa y ambigua: es presencia y ausencia al mismo tiempo, eco y desdoblamiento de sí misma. El io remite a un sujeto que se descompone y se pluraliza, subrayando el carácter complejo y laberíntico de la voz poética.
NEGRO EL 10
Empieza por no ser. Por ser no. El caos es negro.
Como negra es la nada.
Nace la claridad, su gallo friza el cielo,
se esponjan los colores vanidosos.
Pero el negro se ahínca primigenio. Toda luz
en el carbón se abisma, en el basalto.
Para mejor lanzarnos al asalto
del día. (Goya pudo decirlo).
Socavón en la sangre, en la memoria,
el negro sube a la palabra, es la tormenta
rabiosa de los odios, los celos:
Othelo el blackmoor, el moro negro
para lívido Yago.
Padre profundo, pez abismal de los orígenes,
retorno a qué comienzo,
estigia contra el sol y sus espejos,
término de los cambios,
última estela de las mutaciones,
palabra del silencio.
Su palacio nocturno: el sueño, el parpado
sedosa guillotina del diverso pavorreal
para que sólo las similitudes
desplieguen los tapices del morado, de púrpura y de óxidos,
harem del negro, esperma de los sueños.
Se diría que le gusta que los aplanen, lo espabilen, lo tiendan en las lisas superficies, como se hace aquí. Se diría que ama el trampolín desde donde saltan los colores, su callado sostén. Todo es más contra el negro, todo es menos cuando falta.
Cedes a esta metamorfosis que una mano enamorada cumple en ti, te llenas de ritmos, hendiduras, te vuelves tablero, reloj de luna, muralla de aspilleras abiertas a lo que acecha siempre del otro lado, máquina de contar cifras fuera de las cifras, astrolabio para tierras nunca abordadas, mar petrificado en el que resbala el pez de la mirada.
Caballo negro de las pesadillas, hacha del sacrificio, tinta de la palabra escrita, pulmón del que diseña, serigrafía de la noche, negro el diez: ruleta de la muerte, que se juega viviendo.
Tu sombra espera tras de toda luz.
En esta etapa final, sus poemas se integran a un formato más híbrido, al que él llamaba «almanaque». En Salvo el crepúsculo, por ejemplo, los poemas conviven con fragmentos de prosa, cartas, citas. No hay jerarquías. Hay resonancias. El libro se convierte en un organismo vivo, donde cada parte potencia a la otra.
El amor como herida abierta
En sus últimos textos, el amor aparece como umbral roto. El poema El futuro repite «No estarás» como un mantra doloroso. La ausencia se vuelve materia del poema. No hay rencor. Tampoco consuelo. Solo una voz que reconoce lo perdido y se queda a vivir en el hueco que deja.
El futuro
Y sé muy bien que no estarás.
No estarás en la calle,
en el murmullo que brota de noche
de los postes de alumbrado,
ni en el gesto de elegir el menú,
ni en la sonrisa que alivia
los completos de los subtes,
ni en los libros prestados
ni en el hasta mañana.
No estarás en mis sueños,
en el destino original
de mis palabras,
ni en una cifra telefónica estarás
o en el color de un par de guantes
o una blusa.
Me enojaré amor mío,
sin que sea por ti,
y compraré bombones
pero no para ti,
me pararé en la esquina
a la que no vendrás,
y diré las palabras que se dicen
y comeré las cosas que se comen
y soñaré las cosas que se sueñan
y sé muy bien que no estarás,
ni aquí adentro, la cárcel
donde aún te retengo,
ni allí fuera, este río de calles
y de puentes.
No estarás para nada,
no serás ni recuerdo,
y cuando piense en ti
pensaré un pensamiento
que oscuramente
trata de acordarse de ti.
Otro texto, simplemente titulado Poema, contiene una de las imágenes más bellas y tristes de su obra: «Algo de ti denuncia las estrellas / y el musgo inacabable del océano». La persona amada no es nombrada. Es aludida. Sugiere que para amar hay que soltar la forma, dejar que la palabra se desdibuje, abrazar lo inaprensible.
Como vemos estos poemas no son confesionales. No cuentan una historia. Funcionan como vibraciones. Cortázar no escribe desde el yo, sino desde el temblor del vínculo. Desde ese lugar donde lo que se ama no puede sostenerse, pero tampoco desaparecer del todo.

La poesía como laboratorio
Leer su poesía completa es entrar en un archivo sensible de su imaginación. Allí están sus intuiciones, sus batallas, sus preguntas sin respuesta. Cada etapa tiene su tono, su forma, su energía. Pero hay un hilo continuo: la poesía como territorio de prueba, como laboratorio de su pensamiento literario.
Sus cuentos y novelas (tan elogiados, tan estudiados) se alimentan de este fuego oculto. La libertad formal, el ritmo sincopado, las imágenes abruptas, el uso musical del lenguaje: todo está ahí, en sus versos. En otras palabras, la poesía, su poesía es raíz.
Los inéditos incluidos en Poesía Completa (Alfaguara 2025), muchos escritos entre los años 40 y 80, confirman esa persistencia. Hay en ellos humor, melancolía, crítica, deseo. Aparecen escenas cotidianas, reflexiones íntimas, intuiciones que luego crecerían en su narrativa. Son fragmentos de una conversación consigo mismo, con el lector, con el tiempo.
Una invitación
No se trata de reivindicar al poeta frente al narrador. Se trata de escuchar la voz que siempre estuvo ahí, aunque bajita. Esa voz que escribió desde niño, que nunca dejó de escribir, aunque casi nadie la leyera. Esa voz que no quería aplausos, sino otra cosa: recuperar la palabra perdida. Esa que no sirve para explicar ni ordenar, pero que, si se afina, si se deja vibrar, puede abrir una grieta en la realidad.
Leer estos poemas no es completar a Cortázar. Es desarmarlo de nuevo. Es acercarse a lo más esencial de su escritura, a ese impulso de decir lo indecible, de tocar lo que se escapa, de habitar lo que no cierra. Porque su poesía no busca resolver. Busca resistir. Y en ese gesto, se vuelve más necesaria que nunca.
(Este artículo parte de la revisión de la edición más completa hasta ahora disponible, Poesía completa (Alfaguara 2025) y recoge análisis propios y referencias cruzadas provenientes de entrevistas, prólogos y recientes ediciones críticas de la obra poética de Julio Cortázar).