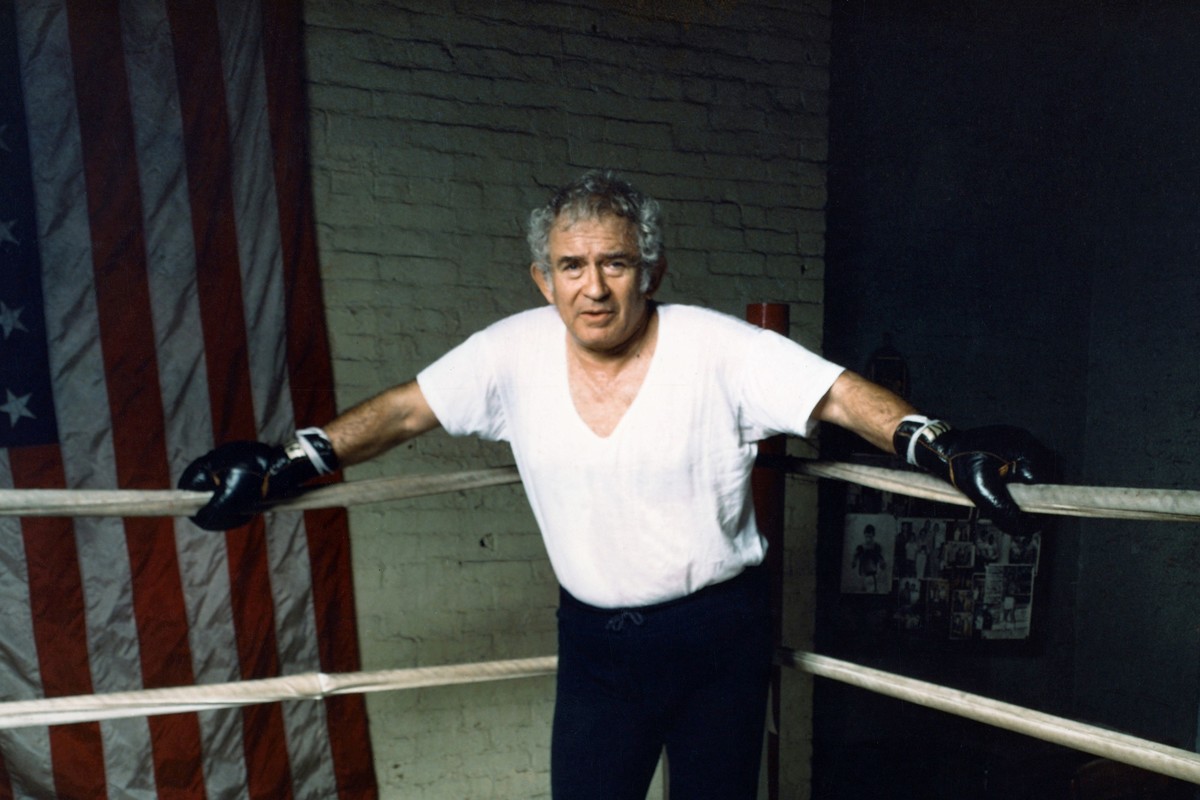Escribe Dr. Elton Honores
Escribir sobre el maestro Harry Belevan (Lima, 1945) es escribir sobre un pionero de lo fantástico moderno en el país. Si bien colaboró en algunas revistas y diarios entre fines de los años 60 e inicios de los 70, no será sino hasta la publicación de su primer libro de cuentos Escuchando tras la puerta (1975) que Belevan no solo inaugura lo fantástico moderno en el contexto internacional del post-boom, sino que recibe asimismo el espaldarazo de otro de los grandes referentes de la literatura peruana contemporánea, Mario Vargas Llosa (1936-2025), en un inteligente prólogo, cuando asocia la inaugural obra de Belevan al concepto de lo “extraterritorial” de George Steiner, refiriéndose a una literatura sin fronteras lingüísticas, “sin patria”, pero que a su vez, utiliza un adjetivo que a la larga se convertirá también en un lastre, el de “literatura parasitaria”, que poco da cuenta de lo que Belevan estaba haciendo hace cincuenta años.
Vargas Llosa sostiene que existen tres realidades: la vida real extratextual, los libros de ficción que representan esa vida real, y una tercera realidad que crea Harry Belevan, basándose y alimentándose según el Nobel exclusivamente en la segunda, es decir, en otros libros. De ahí el uso de “literatura parasitaria”. No hubo mayor discusión sobre el adjetivo utilizado, sino que, más bien, se extendió su uso al trabajo de Belevan probablemente hasta inicios del siglo XXI. Cuando uno comprende a cabalidad la teoría de la ficción del Nobel entiende el singular uso que hace, pero, a simple vista, se trata de un adjetivo poco feliz para retratar a un autor. A inicios del siglo XXI hubo una polarización entre la nueva generación nacida en la década de los años 70 que establecía dos tipos de escritores: los “vitalistas” (basados en los modelos de Oswaldo Reynoso, e influencias internacionales posmodernas como las del realismo sucio de Charles Bukowski) y los “metaliterarios” (básicamente con la obra de Borges a la cabeza), que también implicaban ciertas posiciones de “clase” o ascendencias. Hubiera sido interesante que ese debate se diera a mediados de los años 70, cuando irrumpe la obra de Belevan -cosa que hubiera aclarado mejor estos modelos de ficción-, pero no ocurrió así.

En los años 70 dominaban con mayor fuerza las ideas de la izquierda socialista del “compromiso” político y social del escritor con su realidad inmediata (lo que ha significado también un gran atraso en la literatura peruana hasta la actualidad): todo lo que no fuera propio del “realismo social” era considerado como evasivo y probablemente como decadente o degenerado. Aquellos que controlaban la cultura en los medios tomados por la dictadura militar quizás vieran -en el fondo- la obra de Belevan como una curiosidad o una eventualidad frente a la gran tradición del realismo social soviético (o decimonónico francés), que era el gran modelo a seguir (y a Vargas Llosa como figura internacional del “boom”). La lectura de la literatura peruana era más ideológica que estética, otro lastre que se ha extendido hasta el día de hoy, y se ha agravado aún más con la perspectiva de los denominados “estudios culturales” que introduce conceptos discutibles o variables ajenas al campo literario o humanístico. Así como no todo el realismo social escrito en el país es excelente, no todo lo fantástico lo es: puede haber grandes obras dentro del realismo social y también grandes obras dentro de lo fantástico. Como sostenemos en otro trabajo reafirmamos lo dicho sobre su opera prima:
El paradigma de Escuchando tras la puerta es posmoderno. Belevan niega el proyecto de la “novela total” y opone su revés: la fragmentación. Se opone al registro realista mimético verosímil decimonónico mediante el registro de expresión fantástica; al lenguaje como transmisor de la realidad opone un lenguaje que construye otra realidad (la llamada tercera realidad del prólogo vargasllosiano). A ello se suma el humor, la parodia, la presencia de lo que hoy se conoce como lo metarreal y la fantasía. E incluso puede entenderse como su proyecto como una versión culta de lo que se denomina fanfiction. La idea de escritores que reescriben, aumentan, corrigen o continúan la historia de otros es tan antigua (para citar: solo El Quijote de Avellaneda) que se prolonga hasta el siglo XX, con quizás la más grande mitología creada: Los mitos de Cthulhu de H. P. Lovecraft, por su círculo de amistades. Belevan propone una escritura global, una escritura en la cual ya no son necesarios los referentes inmediatos porque estos son “universales” (palabra que sé, detesta). Y si es “universal” quizás por lógica sea también popular. Entonces las reescrituras de Belevan apuntan a una masa ideal que conozcan a Borges y compañía.
(Honores, 2015)
Hay otros aspectos que deben de sumarse a esta lectura de la época. Hasta fines del siglo XX, el adjetivo de “borgiano” en la crítica literaria tenía un sentido negativo, era más bien un demérito. La lectura de Borges y de lo fantástico en general, que había calado en la narrativa del 50, como forma experimental y de renovación formal, entrados ya en los años 60 sufre un repliegue, producto de los efectos en la intelectualidad de lo que fue la Revolución Cubana de 1959. Es verdad que el modelo “realista” ha sido dominante en la narrativa peruana, pero también se debe a que la escritura de lo fantástico no tuvo ningún tipo de estímulo en la crítica literaria o en el campo cultural, sino que, al contrario, se veía como productos espurios. Durante la segunda mitad del siglo XX, ningún escritor que se tomara en “serio” su trabajo y que aspirara a ingresar al campo literario tenía como proyecto ficcional lo fantástico, salvo excepciones, y que conforme ha pasado el tiempo, su obra ha sido mejor comprendida y revisitada por las nuevas generaciones: José B. Adolph (1933-2008), Carlos Calderón Fajardo (1946-2015), Luis Freire Sarria (1945) y Harry Belevan, quienes constituyen cuatro tipo de modelos de lo fantástico, con vasos comunicantes, y también con propias singularidades. También debemos de agregar que toda historia literaria es una construcción. Y si quienes escriben estas historias son de impronta “izquierdista”, no hay que tener mucha imaginación para saber qué es lo que van a privilegiar o qué “formas” literarias van poner de relieve por encima de otras: lo puramente sociológico por encima de lo artístico.

Los dos años siguientes en la producción de Belevan son también claves. En 1976, Belevan publica Teoría de lo fantástico, un libro en el que el autor conceptualiza y reflexiona sobre la ficción fantástica, algo poco frecuente en el mundo de la literatura peruana. Es decir, en nuestra tradición existen notables escritores, de gran técnica narrativa e imaginación, pero que no necesariamente han llegado al plano teórico acerca de su propio trabajo. Con este trabajo Belevan confirma su condición de ser un intelectual -en la línea de lo que define Vargas Llosa como tal. En 1977 publica en Lima su Antología del cuento fantástico peruano, editado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, otro hito fundacional. Si bien el libro no tuvo la debida promoción y distribución, el libro es el primer intento serio y académico de hacer una revisión de la tradición fantástica en el siglo XX, previo a los trabajos de Luis Jaime Cisneros (1958) o el de Felipe Buendía (1959). Ese mismo año publica también su primera novela La piedra en el agua (1977) de corte policial y posmoderno, metaliterario y que supone también la manifestación de una poética de la creación. Con esta producción inicial de los años 70, Belevan demuestra que su obra y él como propio escritor era “rompedor”.
Quisiera detenerme en el uso de este adjetivo, más extendido en el campo futbolístico. Se dice que se es “rompedor” cuando un equipo o un jugador resulta excelente en el campo de juego, salen a ganar y lo consiguen. Extrapolándolo al campo cultural, la RAE define el término “rompedor” como “Muy avanzado e innovador”. Pues bien, eso es lo que Belevan representa para la cultura literaria peruana, un “rompedor”, una figura que va a la contra de los modelos establecidos por los intelectuales que dominan el campo cultural, una producción que no tiene parangón en la tradición local, y que, además, resulta excelente. Belevan se adelantó a su época como ningún otro autor peruano llegó a hacerlo, salvo radicales excepciones, como la innovación en el plano formal y en las estructuras narrativas del primer Vargas Llosa en los 60, o la ciencia ficción metafísica y filosófica de José B. Adolph de fines de los 60 y 70.
En el campo estricto de la ficción, Belevan nos ha entregado otros títulos como el libro de cuentos Fuegos artificiales (1986), y la novela Una muerte sin medida (2000), que no deja de tener su impronta metatextual. En el siglo XXI su obra continúa con los microrrelatos de Cuentos de bolsillo (2007). Una de sus últimas publicaciones fueron los volúmenes I y II de Textos (2022), que recoge textos de diversa índole, eclécticos en sus temas que abarcan un conjunto de reflexiones e indagaciones de corte belevaniano, y el libro de fábulas infantiles El titiritero que pasó al olvido (2024), con lo que demuestra su amplio espectro de registros, además de su obra de teatro, pendiente de publicación.

La obra de Belevan empieza a descubrirse con mayor claridad en el siglo XXI y es posible establecer lazos con nuevas generaciones y autores como los de la generación de los años 80, en Carlos Herrera, Enrique Prochazka, José Donayre, José Güich; o los casos de autores de inicios del siglo XXI, como Lucho Zúñiga (además de escritor, estupendo editor quien ha rescatado varios de sus primeros libros), Alejandro Neyra, Alexis Iparraguirre, Salvador Luis, entre los más directos. Pero su influencia alcanza a varios autores que, sin trabajar explícitamente lo metaliterario (o lo “metarreal”), comprenden el valor y reconocen su importancia dentro de nuestra tradición. Algunas cosas dentro de la cultura literaria han cambiado para bien, y la aún lenta aceptación del discurso fantástico como parte de nuestro patrimonio ha sido una de estas. La obra de Belevan sigue tan vigente como hace cincuenta años, mucho más lúcida, sugerente y estimulante.
Bibliografía
Belevan, Harry (1975). Escuchando tras la puerta. Barcelona: Tusquets
Belevan, Harry (1976). Teoría de lo fantástico. Barcelona: Anagrama
Belevan, Harry (1977). La piedra en el agua. Barcelona: Tusquets
Belevan, Harry (1977). Antología del cuento fantástico peruano. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Honores, Elton (2015). “Harry Belevan. Escuchando tras la puerta”. En: https://eltonhonores.blogspot.com/2015/08/harry-belevan-escuchando-tras-la-puerta.html?m=1. Lima, 5 de agosto.
Honores, Elton (2017). “El estatuto fantástico de La piedra en el agua (1977) de Harry Belevan”. En: Configuraciones del desvío. Estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana: Montevideo: Tenso diagonal, 71-86
Honores, Elton (2024). “Literatura fantástica en Perú (1945-2021)”. En: Historia de lo fantástico en las narrativas latinoamericanas II (1940-2023). Madrid: Iberoamericana-Vervuert, 395-418.