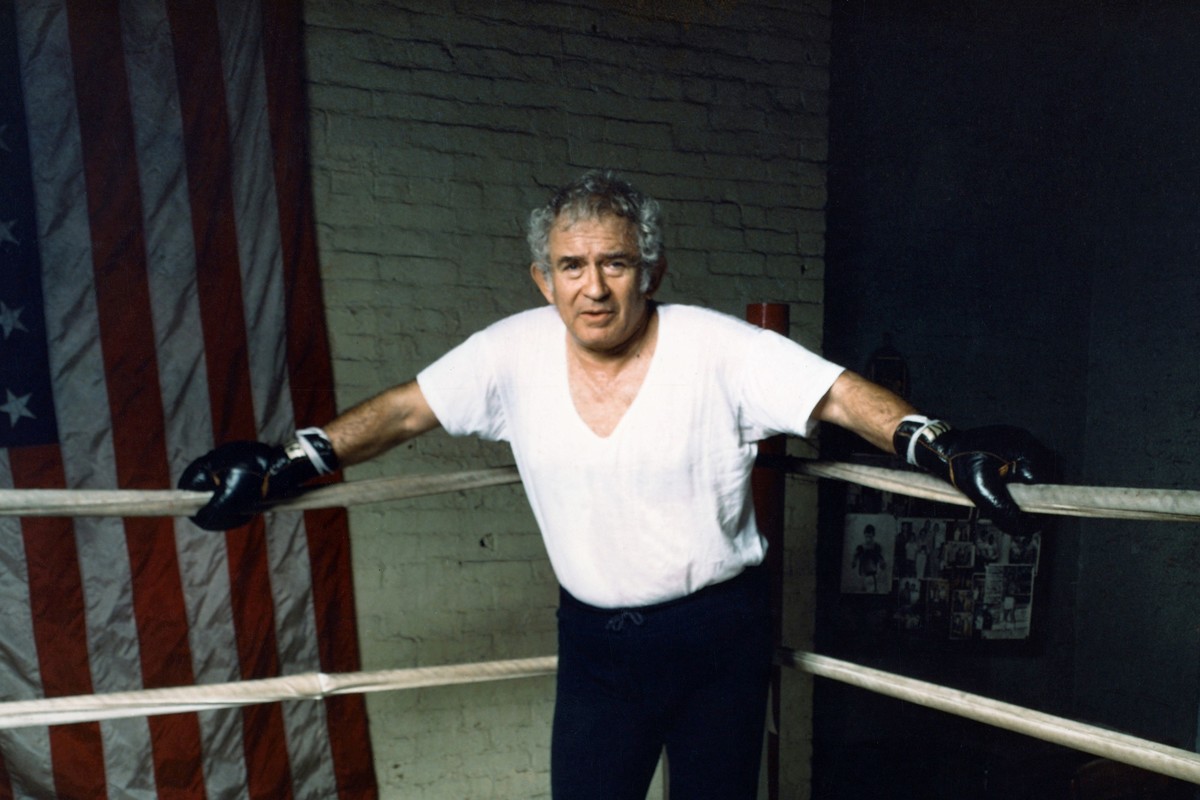Escribe Karina Miñano
Hace unos días regresé del primer Festival Internacional de Poesía de Casablanca, y aún no logro desembarcar por completo. No por el viaje en sí, ni por el cansancio, sino porque mi cuerpo sigue vibrando con esas voces que allí se alzaron, con los gestos, los silencios y los versos que cruzaron el aire como pájaros de múltiples plumajes. Vengo de estar siete días en un territorio donde la poesía fue el idioma en común, aunque viniera envuelta en lenguas que no comprendo. Y a pesar de ello, la entendí. Porque algo se abre cuando un poema es verdadero: llega antes que las palabras. O quizás, más allá de ellas.
Me invitaron a representar al Perú en este encuentro. Había poetas de Marruecos, Túnez, Estados Unidos, Iraq, Dubái, Siria, Indonesia, India, Kuwait, Egipto, Arabia Saudita, Australia, Países Bajos y Perú. Poemas escritos originalmente en inglés, neerlandés, indonesio y español fueron traducidos al árabe. En mi caso, dos poetas marroquíes, Fadwa Al-Zayani e Imane El Khattabi cuyas voces se quedaron conmigo, leyeron mis poemas en árabe. No entendí ni una sola palabra de su lectura, pero me emocioné. ¿Por qué? Porque creo que la poesía bien dicha, con el cuerpo, con el aliento, con la música interna de quien la encarna, llega sin pasaporte.
El festival fue organizado por los poetas Mohammad Al Amin (Iraq, residente en Países Bajos), Abdul Rahim AlKhasar y el escritor Abdelrahman Chakib (Marruecos), y tuvo como propósito crear puentes entre culturas a través de la palabra poética. Durante la inauguración en el hotel Gran Mogador se rindió homenaje al reconocido poeta marroquí Mohamed Aniba El Hamri quien falleció hace seis meses. En esos días compartimos historias, nos aplaudimos, comimos juntos, recorrimos la ciudad y cultivamos nuevas amistades. Pero, sobre todo, se respiraba poesía en todos lados.
Luego, muchas preguntas me acompañaron en el viaje de regreso: ¿qué papel cumple la traducción en la poesía, si es que el poema puede llegar incluso sin ser comprendido en su idioma original? ¿Qué se traduce cuando se traduce poesía? ¿Y qué se pierde?
Mucho se ha dicho sobre la traición implícita en toda traducción. Lo dijo el escritor y filósofo Umberto Eco: «traducir significa siempre limar algunas de las consecuencias que el término original implicaba. En este sentido, al traducir, no se dice nunca lo mismo.». Ese parecido no es simple. El poeta-traductor camina por la cuerda floja: debe ser fiel sin ser esclavo, creativo sin apropiarse, humilde para no borrar la voz ajena y audaz para darle vida en otro idioma.

Yo no pude revisar la traducción al árabe hecha a mis poemas. No supe si eligieron la metáfora precisa o si lograron mantener el ritmo contenido del verso. Pero cuando escuché la lectura, algo en mí se estremeció. La voz de Fadwa, y luego la de Imane, alzó mi poema «Y te vas» como si hubiera nacido en su garganta. Fue entonces que comprendí una verdad elemental: a veces, la traducción es también encarnación.
En este sentido, la palabra también importa. No se trata solo de emoción. Hay imágenes que se sostienen en una precisión verbal casi milimétrica. Pensemos en el verso de Alejandra Pizarnik: «la noche se astilló en estrellas» de su poema Cenizas. Traducir ese verso implica comprender la violencia y la belleza del verbo «astillar». No es «romper», no es «dividirse»: es un estallido fino, irregular, doloroso. ¿Cómo se dice eso en inglés, en árabe, en quechua? ¿Y qué pasa si se pierde?
Pensemos también en José Watanabe, cuando dice «mi padre extendía la mano y yo era el agua» en su poema Cosas del cuerpo. Esa imagen contiene la relación filial, el asombro, la distancia y la ternura. Un solo verbo y una metáfora acuática cargan con una vida entera. Traducirlo no es solo cambiar palabras; es ver si el nuevo idioma puede mantener ese peso sin derrumbarlo.
No son solo desafíos estéticos. Hay un enfoque social que debemos mirar. La traducción poética permite que voces marginadas accedan a otras geografías, que lo íntimo de una mujer que escribe desde Siria llegue a un lector en Argentina. Permite que un poema escrito en mapudungun o en árabe se escuche en una feria del libro en París o en un festival en México. Recuerdo, por ejemplo, al poeta chino Bei Dao, quien ha participado en festivales como el Poetry International Festival de Róterdam (2009), con sus poemas en su lengua materna mientras sus versos se proyectaban o se leían en traducción simultánea, lo que generó una conexión real con públicos de lenguas muy distintas. Hace poco, en Utrecht (Países Bajos), la poeta peruana quechua-hablante Gladis Valencia Rosell leyó sus poemas con todo su ser. Mantuvo al auditorio en un silencio casi reverencial. No fue necesario entender el quechua para sentirse tocado por sus palabras; bastaba con escucharlas. Solo uno de sus poemas traducido al español se leyó aquella noche, y tuve el privilegio de hacerlo en voz alta frente a una sala repleta de personas curiosas, dispuestas a dejarse atravesar por la poesía más allá del idioma. La traducción poética abre territorios. Y en un mundo cada vez más fracturado por fronteras, sospechas e idiomas convertidos en barreras, el gesto de traducir se vuelve un acto político.
Recuerdo a la poeta Chantal Maillard cuando dijo que «las palabras puestas a temblar se convierten en una casa huérfana y transitoria en la que acogernos los unos a los otros. Poco más. O todo.». Y al traducir poesía, abrimos una ventana en esa casa para que otros entren, para que otros respiren el aire que allí se condensa. Pero también trasladamos esa casa a otra tierra. ¿Qué se queda en el camino? ¿Qué parte del tejado no sobrevive al viaje?
En Casablanca sentí que esa ventana estaba abierta. No entendí el árabe, pero entendí la poesía. Eso no es magia; es trabajo colectivo. Porque alguien tradujo con cuidado. Porque alguien confió en que otra lengua podía también abrazar un poema.
En lo cotidiano, olvidamos el rol de quienes traducen poesía. ¿Quién recuerda el nombre de la persona que tradujo a Rilke, a Wisława Szymborska, a Edgar Allan Poe? ¿Quién piensa en la dificultad de traducir a César Vallejo, con su lenguaje quebrado y su invención sintáctica? No obstante, sin esas personas no los habríamos leído. Sin los poetas traductores, lectores de lengua distinta a la española no habrían podido disfrutar de nuestro Vallejo, por ejemplo. La traducción ha sido una especie de hilo invisible que une culturas, pero rara vez celebramos a quienes lo tejen.
Hay también un riesgo: que el poema, al ser traducido, se convierta en otra cosa. Que deje de ser lo que fue. Y eso está bien. Quizá, como decía Octavio Paz, todo poema traducido es otro poema. No una copia, sino una resonancia. Un eco en otro valle. Y a veces, ese eco tiene su propia belleza.
Durante el festival, compartimos poemas, historias, comida. Nos reímos. Nos reconocimos en nuestras diferencias. Y todo gracias a la poesía, pero también gracias a quienes la hicieron comprensible más allá de las lenguas.
Hoy quiero decirles a quienes nunca han pensado en la traducción poética: piensen en ella. Piensen en esa tarea delicada que exige conocimiento, sensibilidad, oído, humildad y amor. Piensen en quienes permiten que un verso escrito en español llegue a una sala en Rabat, que una metáfora nacida en Java cruce a un libro neerlandés. Piensen en ellos como puentes. Como jardineros del lenguaje. Como constructores de resonancias. Porque a veces, una voz necesita otra voz para poder ser escuchada. Y cuando esa voz se alza en otro idioma, y aún así conmueve, sabemos que el poema no solo ha sido traducido. Ha sido comprendido, sostenido, y vuelto a nacer.